La primera exposición multimedia y viaje al interior de los bosques de la cordillera andina.
Más de 40 millones de personas dependen de manera directa de los bosques andinos. En un escenario sujeto al cambio climático, la deforestación y los incendios forestales están amenazando sus ecosistemas, volviéndolos altamente vulnerables. Frente a esto, se vuelve necesario educar y sensibilizar a la población acerca de este tema.
Para generar conciencia podemos hablarte sobre la importancia de conservar nuestros bosques, pero, ¿no sería genial poder descubrir y sentir por ti mismo la maravilla de estos ecosistemas? ¿Imaginas cómo se sentiría realmente visitar los bosques andinos y poder experimentarlos desde una perspectiva única?

Esto es lo que busca Andean Forests VR. Se trata de una exposición multimedia interactiva, empoderada por una plataforma web que utiliza los elementos de la nueva tecnología inmersiva para recrear las sensaciones que provocan los bosques andinos cuando uno está en medio de ellos. Usando nuevas tecnologías de storytelling VR, la experiencia Andean Forests se centra en escenas de realidad virtual en 360° para recrear viajes fascinantes hacia el corazón de los bosques andinos. El contenido de la exposición (https://www.andeanforests.org/) abarca escenarios de cuatro países unidos por la cordillera andina: Perú (Apurímac), Chile (Temuco, Putre, Tolhuaca), Ecuador (Pichincha) y Colombia (Antioquia). Cuenta con más de 50 escenas 360°HD para explorar con cascos VR, pantalla táctiles, computadores o dispositivos móviles, según los tipos de exposiciones. Presenta paneles informativos de cada bosque y ecosistema en un contexto de cambio climático. Además, hace uso de cientos de fotografías, vistas de drones, vistas en macros y retratos de personas involucradas en la protección de esos ecosistemas. Se busca que el contenido sea usado en exposiciones, conferencias y museos relacionados a la discusión sobre los ecosistemas y el cambio climático.
Puedes recrear por ti mismo esta gran experiencia en los siguientes enlaces directos:
- Bosques Andinos de Perú
- Bosques Andinos de Ecuador
- (Chile y Colombia: Apertura en diciembre 2019)
Creada por la asociación Conversations du Monde liderada por el galardonado fotógrafo Nicolas Villaume, esta producción forma parte de una serie más amplia llamada “Into the heart”. Su objetivo es envolver a las personas en un ecosistema específico y, mediante la interacción virtual, sentirlo y comprenderlo mejor para finalmente involucrarse en su protección. La experiencia que ofrece esta plataforma se centra en vistas interactivas de VR y 360° para recrear viajes fascinantes hacia el corazón de los ecosistemas.

- La plataforma cuenta con el apoyo técnico y científico del Programa Bosques Andinos de la Agencia Suiza COSUDE, facilitado por HELVETAS Perú y CONDESAN.
Por Álvaro Gutierrez, Universidad Austral de Chile
y Programa Bosques Andinos
Un fenómeno global emergente que involucra una disminución del crecimiento y mayor mortalidad de árboles se observa hoy, y es atribuido al aumento de sequías y déficit hídrico en diferentes ecosistemas.
Se espera que para el año 2100 las regiones mediterráneas-templadas sufran un aumento de las condiciones de sequía a causa del calentamiento global, lo que podría degenerar en pérdidas de biodiversidad.
Entre estos pronósticos se encuentra la región Andina, considerada una de las áreas más afectadas por el aumento de las condiciones de sequía y fragmentación de ecosistemas en el último siglo. Aquí también se encuentran los bosques templados, dominados por especies arbóreas del género Nothofagus. Observar estos bosques es clave para entender las respuestas a las perturbaciones antropogénicas y al cambio climático, en una región que se ha visto afectada por sequías extendidas geográfica y temporalmente desde el año 2010, así como analizar cómo han variado los patrones de crecimiento y mortalidad de los árboles, para así diagnosticar su capacidad de adaptarse a un ambiente cada vez más seco.
Por ello, como parte del proyecto de investigación Efecto de la sequía sobre los patrones de mortalidad y eficiencia del uso del agua en bosques septentrionales andinos de Nothofagus en Argentina y Chile, apoyado por el Programa Bosques Andinos, se buscó generar información empírica de los impactos del cambio climático en una zona con altos niveles de endemismo y riqueza de especies de árboles en América del Sur.
Mortalidad después de la sequía
El estudio se enfocó en estudiar las poblaciones septentrionales de Nothofagus en los Andes de Sudamérica: en Argentina y Chile (límite seco más cálido de estos bosques). Para ello, se analizó la variación temporal de crecimiento radial e isotopos estables (carbono y oxigeno) en los bosques septentrionales de la cordillera andina de los países mencionados. Utilizando especies caducas (roble: N. macrocarpa y N. obliqua) y siempreverde (coigüe: Nothofagus dombeyi), se complementó la información de material de árboles vivos con árboles muertos.

Parque Nacional Radal Siete Tazas. Foto: Ricardo Luengo
La selección de estos tipos forestales permite comprender y analizar la adaptación de los bosques septentrionales andinos a las variaciones del ambiente –aumento de la temperatura, de las concentraciones de CO2 y disminución de la disponibilidad hídrica– en el último siglo.
El muestreo de las poblaciones de roble y coigüe en la región andina de Argentina (Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Lanin) y Chile (Reserva privada La Invernada, Santuario Naturaleza Alto Huemul y Parque Nacional Radal Siete Tazas) incluyó más de 30 árboles por especie y población, con un total de 120 árboles muestreados.
Además, en ambas regiones andinas se verifica el impacto de la sequía de 1998, debido a que gran porcentaje de los árboles de coigües murieron posteriormente a ese año (70 % en Chile y 50 % en Argentina). Esta sequía ha sido una de las más severas que ha afectado el centro-sur de Chile y Argentina, pero aún no se tenían registros sobre los efectos que causaron en la mortandad de árboles.
Por otra parte, en la región chilena la cronología de árboles vivos de coihue del lado occidental muestra una tendencia al decaimiento en crecimiento radial en las últimas décadas, que estaría asociada a la disminución de precipitación y aumento de temperatura en el centro-sur, según demostró la tesis de pregrado de la estudiante Camila Canales. Además, en este se muestra que la cronología de roble en el Santuario Alto Huemul (Chile) evidencia un efecto negativo de las sequías en los patrones de crecimiento de las poblaciones de Nothofagus septentrionales de América del Sur. Mientras que, del lado argentino esta tendencia negativa es menos evidente en las cronologías de árboles vivos de coigües.
Estos resultados serán complementados con las cronologías de isotopos estables de carbono y oxígeno, lo que permitirá entender el proceso fisiológico que presentaban los árboles afectados y cómo la eficiencia del uso del agua podría estar relacionada con el decaimiento y mortalidad de los individuos colectados en las últimas décadas.
A medida que el clima y el medio ambiente continúan cambiando, cada vez es más relevante entender las condiciones futuras de los bosques que podrían afectar su resistencia y resiliencia. En este contexto, los resultados de esta investigación esperar aportar a ello.
- El estudio fue liderado por Alvaro G. Gutiérrez (Universidad de Chile), Vinci Urra (Universidad de Chile) y Alejandro Venegas-Gonzalez (Universidad Mayor), del Equipo de Investigaciones Bosque Ciencia, en colaboración con María Laura Suarez, investigadora del CONICET/Universidad de Comahue, Gerhard Helle investigador del Centro para Geociencias GFZ Potsdam, y Ariel Muñoz académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
La Mancomunidad del Chocó Andino, en la provincia de Pichincha, Ecuador, es uno de los principales sitios de aprendizaje del Programa Bosques Andinos, y se ha unido a la Red Mundial de Reservas de la Biósfera de la UNESCO, convirtiéndose así en la séptima reserva de la biósfera de Ecuador. Sin embargo, por falta de oportunidades, muchos jóvenes de la mancomunidad eligen migrar a áreas urbanas. Aún así, hay algunos que se quedan, eligiendo un modo de vida más tradicional.

Aprovechando esta oportunidad, Helvetas Perú y CONDESAN han seleccionado meticulosamente a jóvenes que estén comprometidos con sus comunidades, en contextos culturales, sociales y políticos, para el desarrollo de una red de jóvenes líderes, constituida por jóvenes de las seis parroquias rurales que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino, quienes fueron entrenados en comunicación, periodismo, fotografía y video, con el fin de convertirse en los comunicadores socioambientales de estas comunidades.
Con esta preparación, el grupo de jóvenes ha registrado las experiencias, saberes y situaciones de las personas del Chocó Andino, además de la riqueza de sus comunidades. Han logrado producir boletines informativos, fotos, videos y hasta un festival local de sostenibilidad con el apoyo de varias organizaciones, y que fue cubierto por los medios locales y nacionales.
Los esfuerzos de estos jóvenes los han posicionado como actores visibles por sus comunidades, por lo que ahora son invitados a participar en distintos diálogos sobre la toma de decisiones en el territorio.
Ver más sobre esta iniciativa:
- Descarga el PDF aquí
- Publicación realizada en el marco del Programa Bosques Andinos, gracias al apoyo de la Cooperación Suiza COSUDE.
- ICRAF y Bosques Andinos, 2019
En la región Andina existe un creciente interés en el uso de árboles para desarrollar iniciativas de restauración en áreas degradadas a través de la forestación, reforestación y agroforestería. Además del beneficio económico que estas intervenciones pueden generar, particularmente en el caso de plantaciones comerciales con árboles exóticos, uno de los principales argumentos que fundamenta dichas acciones es la recuperación de las funciones de provisión y regulación hídrica de los ecosistemas. No obstante, la relación entre cobertura boscosa y el agua es compleja, y puede tener efectos positivos o negativos en las funciones ecosistémicas de las cuencas hidrográficas dependiendo de diversos factores.
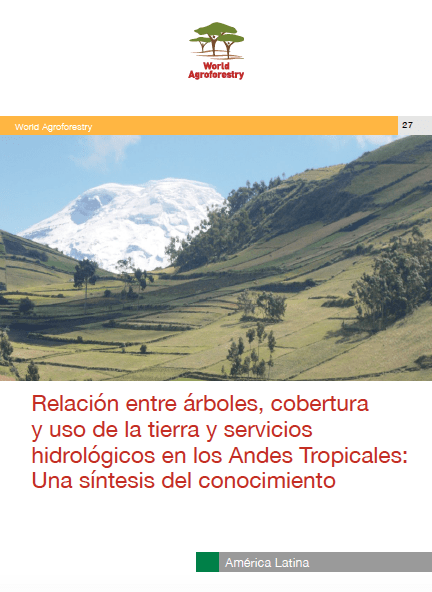
El presente estudio busca compilar y sistematizar el conocimiento científico y local existente sobre la relación entre plantas leñosas, coberturas/usos de la tierra y servicios hidrológicos en los Andes tropicales, con el fin de brindar recomendaciones y orientar prácticas y políticas de restauración. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva de publicaciones desde 1990 en adelante en los países pertenecientes a los Andes tropicales (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), así como referencias relevantes a nivel mundial. Dichas publicaciones fueron evaluadas, sistematizadas y sintetizadas en función a cuatro categorías de cobertura y uso de la tierra que incluyeron bosques nativos, páramos, agroforestería y áreas forestadas con especies exóticas, y a su relación con diferentes tipos de servicios hidrológicos. Se priorizaron los ecosistemas forestales y no forestales Andinos, definidos como aquellos sobre los 500 m de elevación.
Los resultados mostraron que el conocimiento es muy limitado y fragmentado, con importantes vacíos en áreas específicas. Mientras que la mayoría de los estudios se centran en los bosques nativos y en los usos agrícolas de la tierra, existe poca investigación sobre los páramos o sobre la agroforestería, esta última limitada a los sistemas agroforestales con café.
Además, los resultados de los diferentes estudios a menudo no son comparables y a veces son contradictorios debido a las diferencias en el diseño y los métodos de investigación. Nuestra revisión cualitativa destacó la importancia de los bosques nativos montanos en la provisión de agua, en particular a través de la captura de agua de niebla. Además, los bosques nativos montanos juegan un papel importante en la regulación del agua en comparación con las áreas cultivadas y los pastizales, ya que reducen la escorrentía y almacenan más agua. Nuestros resultados también mostraron que los páramos proporcionan una mayor regulación del agua que las áreas forestadas con especies exóticas y otras coberturas de tierra al mantener los flujos base. Las plantaciones con especies exóticas, como pinos y eucaliptos, proveen menos agua que otros usos de la tierra. Asimismo, tienen un flujo base más bajo y un flujo máximo más alto que otros usos y una infiltración y almacenamiento de agua más bajos que los bosques y los páramos.
Los estudios revisados indicaron que la provisión de agua de los sistemas agroforestales de café es menor que la de los sistemas cafeteros sin sombra, pero que estos niveles varían según la especie arbórea. Las especies arbóreas, y en particular las prácticas de manejo, influyen en la función reguladora del agua de los sistemas agroforestales de café con sombra en comparación con los monocultivos de café: mientras que la escorrentía es mayor en los sistemas con especies exóticas (por ejemplo, pino, eucaliptos), el nivel de infiltración varía de acuerdo con el manejo y las características de las hojas.
Entre las principales recomendaciones, resaltamos la necesidad de conservar los bosques montanos y los páramos, dada su importancia en la intercepción de la precipitación horizontal, la regulación hídrica, entre otras. En áreas con intervención directa, es clave.

En el marco del Programa Bosques Andinos (PBA) y sus acciones en Abancay, departamento de Apurímac – Perú, una comitiva de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE y Helvetas Perú viajaron al Cusco y Abancay para entablar diversas reuniones y recorrer los bosques en los que se viene trabajando con socios locales.
La comitiva estuvo conformada por Pierre-André Cordey, Responsable Programa Bosques del Programa Global Cambio Climático y Medioambiente de la sede de COSUDE; Jocelyn Ostolaza, ONP – Programas Globales de COSUDE de Perú; Binolia Porcel, Directora Ejecutiva de Helvetas Perú; Francisco Medina, Director del PBA; Luis Alban, Coordinador Regional de Incidencia de Políticas y Mecanismos Financieros; y Roberto Kometter, Especialista en bosques y cambio climático.

La primera parada fue en Cusco, donde tuvieron reunión con funcionarios del Gobierno Regional del Cusco: Subgerencia de Normativa y Gestión Ambiental y Secretaría Técnico del Consejo Regional para el Cambio Climático (CORECC), con el fin de dar a conocer las acciones que se vienen continuando y consolidando en la región, a partir del exitoso proyecto PACC Perú liderado por Helvetas en Cusco. Se pudo conocer las acciones y acuerdos que se vienen cumpliendo en el marco del Consejo Regional para el Cambio Climático y la articulación con instituciones como el INAIGEM, institución a la que el Programa Bosques Andinos ha estado apoyando también en sus procesos de planificación. En Cusco, existe el interés de seguir de cerca las nuevas intervenciones de Helvetas; así como darle seguimiento a la intervención del PBA para replicar acciones en esta región.

En Abancay, la comitiva se reunió con la Ong CEDES – Apurímac (Centro de Estudios y Desarrollo Social), socios locales del PBA, funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac y con el Cordinador del MERESE de la Eps EMUSAP de Abancay. Luego de varios años de trabajo articulado en la zona, se pudo conocer que el GORE Apurímac viene promoviendo más inversión en procesos de recuperación de servicios ecosistémicos, además de continuar con los procesos en marcha del programa regional de recuperación de la cobertura forestal a partir de la alianza con el PBA fortalecida desde el 2015.

Finalmente, se visitó el Bosque de Kiuñalla con el fin de entablar reuniones con los actores locales, observar las parcelas permanentes de monitoreo que forman parte de la Red de Monitoreo de Bosques Andinos e hidrológivo. La interrelación bosque-agua es muy importante para la comunidad y distrito de Kiuñalla; así como para las comunidades de distritos cercanos.
Lo observado y socializado permitió conformar un proceso de gobernanza local clave para la sostenibilidad del bosque y la comunidad, así como futuros pasos para consolidar la experiencia. Esta visita, pudo acercar a personalidades que están relacionadas con el aspecto global que tiene una intervención local sobre el ecosistema boscoso en cuanto a adaptación y mitigación al cambio climático; generando lazos de compromisos y respaldo en esta segunda fase.

Los bosques andinos son ecosistemas frágiles, que albergan especies amenazadas como el oso de anteojos, pumas, aves, reptiles y animales pequeños que no pueden tener una distribución muy amplia por lo fragmentado de los bosques y el crecimiento poblacional. A la vez, los bosques andinos son muy importantes porque están relacionados con ciudades urbano-rurales que concentran una gran población que requiere de servicios ecosistémicos que brinda el bosque como agua, leña, plantas medicinales, recreación y regulación de la disponibilidad del agua, regularidad del clima y calidad del suelo.
Publicación realizada en el marco del Programa Bosques Andinos y el Proyecto EcoAndes, gracias al apoyo de la Cooperación Suiza COSUDE.
Los bosques montanos del Noroccidente de Pichincha albergan una biodiversidad única, reconocida a nivel mundial. Tienen además gran importancia en la regulación hídrica y climática y constituyen un sustancial reservorio de carbono. Hace más de 3 décadas, actores locales y externos, trabajan de la mano para conservarlos y promover prácticas productivas que permitan modos de vida más sostenibles.
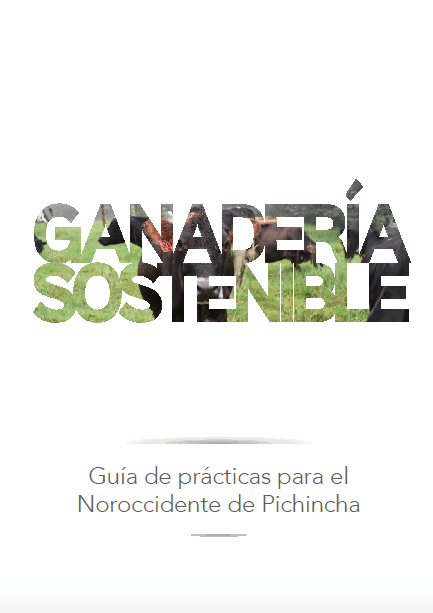
La ganadería es actualmente la actividad agro-productiva más extensa en el territorio del Noroccidente de Pichincha y la que históricamente ha provocado la mayor deforestación. Tiene más de 50 años de historia en la zona y aunque la productividad es reducida comparada con otras zonas del país, constituye un eje de la economía local y un modo de vida clave para muchas familias. Las fuertes pendientes del territorio, ubicado en las estribaciones de los Andes, le restan aptitud para esta actividad. Esto acompañado de las prácticas tradicionales de ganadería extensiva, han provocado fuertes modificaciones al paisaje e intensas presiones sobre los ecosistemas naturales aún en la actualidad.
Desde hace varios años el Programa Bosques Andinos y el Proyecto EcoAndes, viene trabajando de la mano con técnicos y ganaderos locales en la definición y validación de una serie de prácticas que permitan incrementar la rentabilidad de la actividad ganadera a la vez que favorecer su sostenibilidad en el tiempo y la conservación de los bosques remanentes junto con sus funciones.
En base a ese trabajo, se generó esta guía de prácticas de ganadería sostenible para el Noroccidente de Pichincha. Engloba 7 módulos que brindan información teórica y aplicada sobre zonificación y planificación de la finca, mejoramiento de los sistemas de pastoreo e inclusión de especies forestales, uso y manejo adecuado del agua y bienestar animal. Las experiencias de implementación de estas prácticas han mostrado resultados tangibles y directos que avalan su validez. Por ejemplo, del lado de la producción, se evidencia un incremento del 300% en la capacidad de carga de la finca y la disminución y/o eliminación de las compras de sobrealimentos y fertilizantes externos. Del lado de los servicios ecosistémicos, mejoramiento notable de los suelos, aumentos importantes de caudales y fuentes de agua que ya no se secan en época de verano.
Un manejo de los sistemas ganaderos que considera a la actividad como parte de un paisaje tiene beneficios directos tanto para el productor como para el ecosistema que la sostiene. Se espera con esta guía contribuir para este fin.
Descargar AQUÍ




