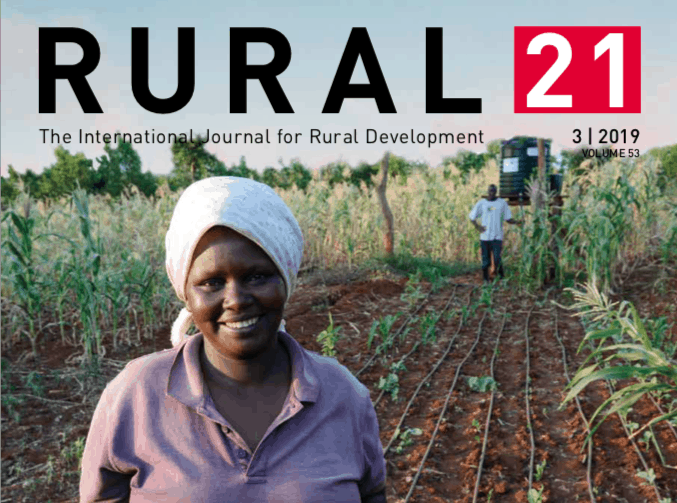Por Diego Moreno – Secretario de Política Ambiental
en Recursos Naturales de la Nación.
En 2007, la Argentina contó por primera vez con una herramienta de alcance federal que abordara la problemática de la pérdida de bosques, con instrumentos de la política ambiental. La Ley 26.331 ponía en vigencia por primera vez instrumentos tales como el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, la Evaluación de Impacto Ambiental para planes que puedan afectarlos, la participación ciudadana en ambos procesos. También la información pública ambiental a través del sistema de estadísticas forestales, y un mecanismo de financiamiento a través del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.

Los primeros 12 años de implementación de la norma, arrojan algunos resultados positivos: hoy todos los bosques de Argentina cuentan con una herramienta fundamental que define cuáles son las áreas de mayor valor que deben ser preservadas (zonas rojas que representan 20% de los bosques del país), las que tienen un potencial de aprovechamiento pero que deben mantenerse como bosques nativos con un manejo forestal sustentable.
También se logró reducir a menos de 50% la tasa histórica de deforestación que había tenido la Argentina desde fines de los 90, hasta la sanción de la ley. Desde 2015, esa tasa se encuentra por debajo del 0,4% a nivel nacional, y en 2018, la tasa de pérdida de bosques de la región Chaqueña (la más afectada por desmontes) fue la más baja de la historia.
Desde 2009, se destinaron más de $ 3.500 millones en transferencias a las provincias para fortalecer el control, y financiar planes de manejo y conservación.
Quedan desafíos importantes que requieren continuidad:
1 – Control de la ilegalidad. Tanto en los desmontes como en el comercio de productos forestales. Para ello la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable puso en marcha el primer Sistema de Alerta Temprana de Deforestación para la región Chaqueña, y el Sistema de Administración, Control y Verificación.
2 – Uso sustentable. Para promover el desarrollo de regiones boscosas es necesario profundizar en la investigación y desarrollo de técnicas de uso del bosque, que incluyan a las comunidades que habitan en ellos. El uso de productos forestales no madereros, el aprovechamiento sustentable de especies de valor como el palo santo o el algarrobo, la planificación del manejo forestal a nivel de cuencas forestales, y el manejo de bosques con ganadería integrada, son líneas en las que se ha avanzado.
3 – Mejora administrativa. Los primeros años de implementación del Fondo, mostraron una eficiencia baja, con más de $ 1.000 millones girados a las provincias que fueron rendidos, fruto de procesos administrativos que demoraban hasta tres años hasta que los recursos llegaban al territorio. En 2018 pusimos en marcha en acuerdo con las provincias, el Fideicomiso Nacional que administra esos fondos con mayor eficiencia.
4 – Reforestación. Fruto del largo proceso de pérdida de bosques que ha sufrido nuestro país, es fundamental avanzar en la restauración de áreas críticas. Para ello la SGAyDS a través del programa ForestAr 2030, lanzó el Plan Nacional de Restauración, que ya lleva más de 4 millones de árboles plantados y más de 35.000 hectáreas (1,5 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires) en proceso de recuperación.
- Editores: John Stanturf, Stephanie Mansourian, Michael Kleine
- Documento de IUFRO en español sobre el tema fue lanzado el 28 de setiembre en Curitiba, Brasil, y contó con la colaboración de expertos del Programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del CATIE, entre otros.
La restauración de los ecosistemas tiene tanta relevancia en la actualidad que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la década del 2021 al 2030 abordará este tema. Es por ello que resulta prioritario restaurar los bosques que han sido degradados o destruidos por intervención humana o a causa de los desastres naturales.
Bajo este contexto, la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) decidió traducir al español el documento titulado Una guía para practicantes. Implementando la Restauración del Paisaje Forestal, para lo cual contó con el apoyo de Róger Villalobos y Marianela Argüello L., del Programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), así como del consultor internacional César A. Sabogal.

Esta guía fue lanzada el 28 de setiembre en Curitiba, Brasil, en el marco de los cursos previos al XXV Congreso Mundial de IUFRO.
Michael Kleine, director ejecutivo adjunto de IUFRO, mencionó que la guía viene a beneficiar a los técnicos e investigadores de la región de América Latina y del Caribe, dado que en la actualidad hay una alta demanda de que facilitadores, de alto nivel, tengan la capacidad de traducir el concepto de la restauración del paisaje forestal (RPF) a la realidad en el terreno.
“Profesionales con habilidades en la RPF serán necesarios en grandes números para facilitar los procesos de la RPF con actores en varios contextos locales”, compartió Kleine. “Esta guía genérica sobre mejores prácticas para implementar tales procesos sirve para asistir a todos aquellos involucrados en proyectos de restauración del paisaje forestal”, añadió el director adjunto de IUFRO.
Ante esto, también en Curitiba, del 26 al 28 de setiembre, IUFRO, con la colaboración del CATIE, a través de Villalobos y Argüello, impartió a 18 profesionales forestales de América Latina y el Caribe el curso denominado La práctica de la restauración de los paisajes forestales.
El curso tuvo como objetivo el discutir con los participantes sobre los principales enfoques de trabajo, estrategias y herramientas para abordar procesos de restauración de paisajes con bosques. Para esto, se usó la guía ya traducida al español.
Juan de la Cruz May, uno de los participantes de México, externó qué las técnicas usadas durante el curso fueron las mejores para lograr el objetivo porque siempre se usaron ejemplos reales que ayudaron a lograr el buen fin del curso.
“El curso es clave para nuestros países latinoamericanos que contamos con áreas degradadas para ser restauradas, asimismo, para incidir en nuestros gobiernos para trabajar las restauraciones con base en alianzas interinstitucionales que permitan la sostenibilidad de los ecosistemas forestales”, compartió Érica Castro, otra participante de Perú y representante del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre (SERFOR).
Con respecto a la GUÍA, Castro consideró que será de utilidad para la institución como autoridad forestal del Perú, con el fin de implementar acciones de restauración en los ecosistemas forestales de costa, sierra y selva.
“Considero como relevante los criterios generales que se deben contemplar al implementar una restauración, como involucrar a todos los actores forestales, y generar apertura al diálogo para que se pueda recuperar el ecosistema forestal y darle su sostenibilidad”, puntualizó Castro.
La guía para la restauración del paisaje forestal se puede descargar en los siguientes dos enlaces virtuales:
- Versión en inglés y español
https://www.iufro.org/science/special/spdc/netw/flr/flr/pract-guide/ - Descargar documento AQUÍ
Los días 5 y 6 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad ESAN el “II Simposio Peruano de Restauración de Ecosistemas Forestales, Amazónicos, Andinos y Costeros”, liderado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.

En el simposio abarcó distintos enfoques y temas en cuanto a restauración forestal en el Perú, y sirvió para constituir la Red Nacional de Restauración de Ecosistemas Forestales del Perú.

La consolidación de la Red llega en medio de la ‘necesidad de recuperar 3.2. millones de hectáreas degradadas’, anunció Alberto González Zuñiga, director ejecutivo de Serfor, entidad, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego. Señaló, además, que hay una necesidad de revertir la degradación de ecosistemas forestales en la costa, sierra y Amazonía, al comentar que existen más de 3.2 millones de hectáreas de tierra degradadas.

“La restauración forestal es una oportunidad de vida para nuestros ecosistemas andinos, amazónicos y costeros degradados, ya que ofrece bienes y servicios ambientales recuperados en beneficio de las personas”, finalizó.
En el marco del Programa Bosques Andinos, nos preguntamos, ¿qué relación tienen los temas expuestos en las ponencias con el Programa Bosques Andinos?
Realizamos una entrevista a Frida González, especialista Forestal de la Dirección de Gestión Sostenible de Patrimonio Forestal de SERFOR, con el fin de establecer puntos comunes e información relevante que puedan servir como referencia para el programa.

“Es importante saber que hay diferentes instituciones y organismos que están actuando con el tema de restauración: haciendo iniciativas, tomando información, manejando algunas herramientas tecnológicas que puedan ser compartidas y articuladas con otras ONGs que también trabajan con los Bosques Andinos”, mencionó Frida.
En el simposio participaron instituciones que trabajan en investigación de plantaciones con especies nativas como la tara y la quina, en los diferentes ecosistemas andinos.

Un punto crucial que resaltó fue la caja de herramientas para la restauración. Hubo durante el simposio ponencias en las que se habló sobre distintas tecnologías en lo que se refiere a restauración forestal que actualmente se están aplicando, y que pueden ser utilizadas y replicadas. “En este simposio pudimos contar con experiencias de elaboración de herramientas para la identificación de especies que pueden ser utilizadas para cualquier iniciativa”, dijo Frida. “Esas mismas experiencias se pueden replicar en Bosques Andinos,ya que aún no contamos con información como la propagación de las especies, por ejemplo”, agregó.

Jóvenes visitantes en una inmersión digital a la plataforma Andean Forest
Durante el simposio, también destacó la importancia de la educación y el involucramiento de la población. “Debe haber una articulación de los distintos conocimientos. Los conocimientos sobre especies nativas e investigación deben ser combinados con los conocimientos locales de la población. Un buen manejo cultural nos va a llevar a buenos resultados de reforestación”, concluyó.
- El Programa Bosques Andinos, iniciativa implementada en los países andinos, forma parte del Programa Global de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Cooperación Suiza COSUDE, y es facilitado por el consorcio Helvetas Perú – Condesan.
Inicia el 22 de noviembre, y es parte de la Campaña “Andes Verde” en las regiones Apurímac, Ayacucho, Junín Huancavelica e Ica.

Demostrando compromiso con la preservación del medio ambiente, la Mancomunidad Regional de los Andes, integrada por las regiones de Apurímac, Ayacucho, Junín Huancavelica e Ica, instalarán hasta abril del 2021 un total de 10 136 273 plantones de especies exóticas pino radiata y eucalipto; y nativas como tara, quinual, aliso, cedro, acacia, bolaina, tumbo, chachacomo, capulí, mutuy, cenicio, huaranhuay.
Todo ello es parte de la campaña de reforestación y forestación “Los Andes Verde”. El número de plantaciones por región está distribuida de la siguiente forma: Apurímac: 6 000 000 de árboles; Ayacucho: 1 900 131; Junín: 1 080 000; Huancavelica: 233, 000; e Ica: 900 000.
Solo entre el 2015 y el 2018 en estas cinco regiones políticas se han sembrado 36 800 000 plantones, cubriendo una superficie de 10 463 hectáreas.

Este año Apurímac será la región anfitriona, por lo cual se plantarán 1 000 000 de árboles con la ayuda de 30 000 voluntarios, entre comuneros, instituciones públicas y privadas, el Ejército peruano, los centros educativos y la población en general.
Para el cumplimiento de la meta equipos de profesionales de las direcciones regionales agrarias (DRAs), agencias agrarias (AA) brindarán asistencia técnica y supervisión posterior de las plantas para asegurar su establecimiento óptimo en campos definitivos.

Todo este trabajo articulado entre los integrantes entre la Mancomunidad Regional de los Andes, los gobiernos regionales y las DRAs está orientado a sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar y conservar nuestros bosques, así como de propiciar un ambiente saludable para una mejor calidad de vida para el futuro, expresó el Prof. Baltazar Lantaron Núñez, gobernador de Apurímac, a la vez de invitar a la población a participar como voluntarios en esta gran fiesta ambientalista.

Dato:
Los distritos, por regiones, donde se lanzará la campaña son:
- Apurímac: distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas
- Ayacucho: distrito de Querobamba, Sucre.
- Huancavelica: distrito de Huaylacucho, Huancavelica.
- Ica: distrito de Llauca del Rosario, Ica.
- Junín: distrito de Colca, Huancayo.
Coordinaciones: celular 999 496 002 (atención Srta. Rosmery Córdova).
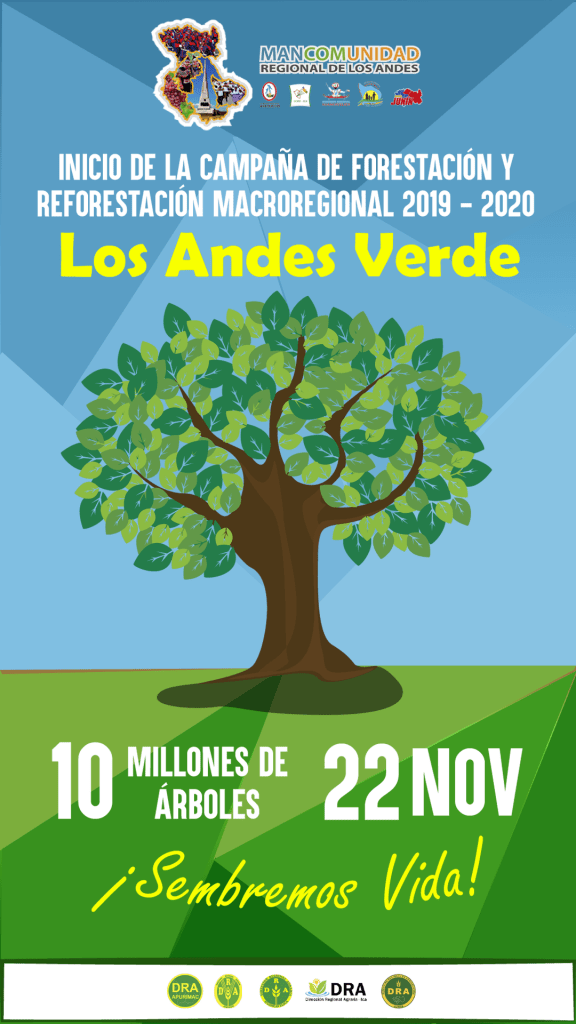
En la última edición de la Revista Rural 21 – The International Journal for Rural Devwlopment, ha salido un interesante artículo sobre la reciente reunión sobre los Bosques para el futuro – Cómo el bosque tropical puede salvar el clima y combatir el hambre, que se realizó el pasado 15 de agosto en Alemania.
A través de un diálogo participativo, en el marco de la iniciativa “Un mundo sin hambre”, se hizo un análisis sobre los recientes incendios forestales en la Amazonía y en Tundra, que confirma que la deforestación neta sigue siendo una gran amenaza para el mundo, y que los sumideros de carbono global vienen liberando grandes cantidades de carbono almacenado en la atmósfera.
Resultado de prácticas inadecuadas en la producción de alimentos, y su almacenamiento, sigue incentivando la tala ilegal por la expansión agrícola. Además, los conflictos sobre el suelo para producción de alimentos versus la conservación de los bosques, exige la adopción de medidas.
Durante este año, Etiopía plantó alrededor de 350 millones de árboles, superando a la India y sus 60 millones en el 2017. Sin embargo, conservar nuestros bosques y salvarlos de su desaparición es aún un reto muy complejo, como una gota en el océano.
Actualmente, somos más de 1.6 billones de personas dependientes de los recursos provenientes de ellos. Y el número poblacional se incrementa, especialmente en continentes como África.

Es por ello que se ha firmado un acuerdo entre 10 países africanos con el fin de restaurar unos 100 millones de hectáreas de tierra al 2030. Este gran reto es un compromiso a largo plazo que intenta recuperar humedales degradados también. Se necesita gente comprometida, fomentar oportunidades para los jóvenes en el entorno forestal y un cambio de mentalidad.
Desde ya, la BMZ anuncio el apoyo estos esfuerzos con 2 billones de euros al año para la conservación de bosques alrededor del mundo.
Córdoba.- En la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Servicios Públicos se presentó el manual de “Buenas Prácticas para la Conservación de los Bosques Nativos”, escrito por la Dra. Alicia H. Barchuk.
La autora destacó que el libro es el resultado de un trabajo conjunto, el contenido “desarrolla bases para el ordenamiento territorial de los Bosques Nativos aportando no solo una integración de la ciencia y la práctica, sino también de la política”.
El libro presenta una «metodología para el estudio de los bosques nativos, donde interaccionan la teoría, la práctica y la política de conservación de los bosques nativos, en la provincia de Córdoba (Argentina). Se genera un protocolo para la elaboración de planes de conservación de bosques nativos, y se pone en relieve la importancia geográfica de los territorios campesinos con planes de conservación.
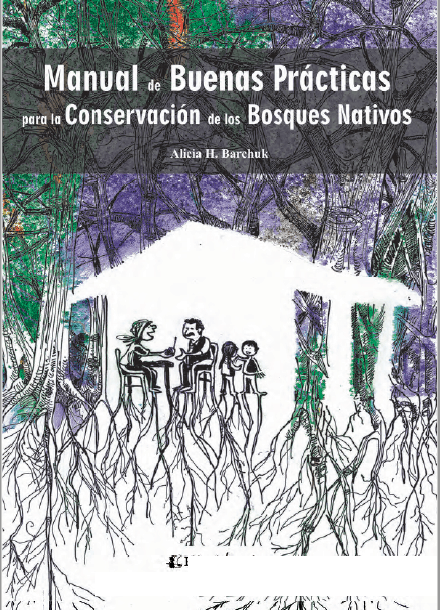
Se brindan conocimientos y herramientas que permiten incorporar los criterios de sustentabilidad ambiental, Anexo a la Ley N.º 26.331, en la Planificación territorial de los bosque nativos. Para esto se requiere de un marco conceptual general desde la Ecología del Paisaje.
Los análisis a escala de paisaje pueden aportar a establecer los factores que ayudan a la conectividad y al estudio de las cuencas hídricas como unidad de integración y de determinación de las estrategias de conservación.
Se examina el estado general de los bosques en la Ecorregión del Chaco Seco, la Sub-región del Chaco Árido, el Bolsón de Salinas Grandes, en relación a dos grandes cuencas del arco noroeste de la provincia de Córdoba; bosques existentes con calidad para cumplir con los servicios ecosistémicos, y donde se encuentran los territorios campesinos.
Los conceptos de Cobertura y Uso Tierra son especialmente considerados en ambas cuencas. Los indicadores ecológicos y socioeconómicos de los planes de conservación de bosque nativo, de las familias campesinas organizadas en el Movimiento Campesino de Córdoba, tienen un análisis profundo en dos grande sitios de estudio, ubicados en las cuencas de Pocho y Guasapampa, y Cruz del Eje, Soto y Pichanas.
El protocolo para elaborar el Plan de conservación del Bosque Nativo posee los fundamentos y la metodología para los indicadores ecológicos a dos escalas, regional y predial, y los indicadores socioeconómicos, a nivel predial».