Torres, R., y M. Peralvo. 2019. Dinámicas Territoriales en el Chocó Andino del Distrito Metropolitano de Quito: Estado actual, tendencias y estrategias para la conservación, restauración y uso sostenible. Quito: Condesan, Programa Bosques Andinos.
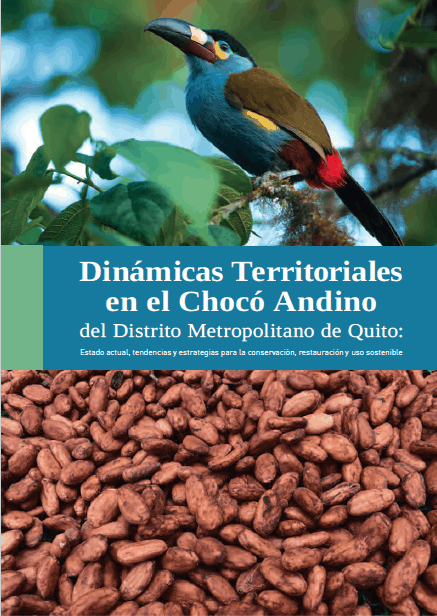
El Chocó Andino del Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es una zona con extraordinaria riqueza natural y cultural, cuya conservación y manejo sostenible es una responsabilidad compartida de la población y los diferentes niveles de gobierno con atribuciones en el territorio. Así mismo, el Chocó Andino ha sido históricamente marginado de políticas públicas que garanticen el acceso a derechos como educación, salud, transporte, agua potable, saneamiento, y gestión adecuada de residuos sólidos.
En este contexto, existe una deuda histórica con la población que requiere ser asumida y enfrentada coordinadamente, a través de instrumentos de planificación de largo plazo que permitan conseguir progresivamente objetivos y metas para el buen vivir de la población rural. Desde una perspectiva local, evidenciamos que el bienestar de la población está directamente relacionado con la conservación de los valores del territorio como la conservación de los bosques y el agua, y la producción sostenible de alimentos sanos y de calidad para el abastecimiento de las urbes.
Con estos objetivos asociados a la conservación y el buen vivir, se creó en 2014 la Mancomunidad del Chocó Andino (MCA), conformada por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. En estos años de trabajo se ha vuelto evidente la necesidad de fortalecer el rol de la MCA como espacio para una adecuada articulación de actores tales como: la Mesa Interinstitucional, los Comités de Gestión de las Áreas de Conservación y Usos Sostenible (ACUS), el Comité Ampliado del Corredor Ecológico del Oso Andino (CACOA) y la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha (RBCAP).
Sin embargo, cabe resaltar que los procesos de concertación de políticas, planes, programas y proyectos, requieren de una base robusta de conocimientos que sustenten la toma de decisiones y la evaluación y ajuste de las intervenciones. Esta publicación sintetiza información sobre dinámicas sociales y ambientales en la MCA generada por una diversidad de actores y busca ser un instrumento de apoyo para las decisiones que deban adoptarse en los espacios de articulación mencionados anteriormente.
En marzo de 2020 estará lista la hoja de ruta que impulsará las acciones para fortalecer el manejo forestal comunitario (MFC) en el Perú, anunció el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Alberto Gonzales-Zúñiga.
Durante un conversatorio, Gonzales-Zúñiga resaltó las conversaciones que tiene su institución, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), con representantes de pueblos indígenas u originarios, así como con organizaciones involucradas para aprovechar sosteniblemente los bienes y servicios que nos brindan nuestros ecosistemas forestales.

El acuerdo fue hecho con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, y entregará 26 millones de dólares al país por metas. Chile se convertirá así en el primer país de Latinoamérica que firma este pacto con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), asociación global administrada por el Banco Mundial, que implica que por la compra de reducción de emisiones recibirá pagos en función de los resultados de un programa.

Una excelente noticia para el medioambiente, ya que Chile firmó un acuerdo millonario para reducir las emisiones de carbono. El convenio es con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), entidad financiada por el Banco Mundial, y entregará al país $26 millones de dólares.
Este dinero irá directamente al secuestro de carbono y para reducir las emisiones emanadas de los bosques. Abarcará más de 15 millones de hectáreas, distribuidas en seis regiones: Araucanía, Bío Bío, Los Lagos, Los Ríos, Maule y Ñuble. Se realizarán pagos por la reducción de 5,2 millones de toneladas de CO2 inicialmente.
Este programa ayudará a las localidades a enfrentar los principales factores causantes de la degradación de los bosques. Prevención de incendios y recuperación posterior a estos. Además de gestión forestal sostenible, modelos de gestión forestal y ganadera, y el uso sostenible de los recursos vegetales.

Con esto, Chile se convierte en el primer país en Latinoamérica que logra este acuerdo. Además recibirá pagos de acuerdo a sus metas de reducción de carbono hasta 2025.
“Este es también el primer acuerdo que el FCPF celebra en América Latina para la compra de reducciones de emisiones, y esperamos que aliente a otros países de la región y del mundo que integran el Fondo del Carbono a mantener el impulso con sus propios programas”, dijo Anna Wallenstein, directora regional de FCPF.
El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) manifestó la importancia de este acuerdo porque “es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Asimismo, es muy importante dado que se le está dando la relevancia que se merecen nuestros bosques nativos como agentes naturales para enfrentar el cambio climático“.

El Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) es una asociación global de gobiernos, empresas, sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas enfocada en reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal, la conservación de las reservas de carbono forestal, el manejo sostenible de los bosques y la mejora de las reservas de carbono de los bosques en países en desarrollo, actividades REDD +.
El jueves 28 de noviembre, se llevó a cabo el “Taller de integración, capacitación y planificación de acciones 2020 de la Mancomunidad del Chocó Andino”, a través del Programa Bosques Andinos, iniciativa implementada en los países andinos que forma parte del Programa Global de Cambio Climático y Medio Ambiente de la Cooperación Suiza COSUDE, y facilitado por el consorcio Helvetas Perú – CONDESAN y la Fundación Imaymana.

El lugar seleccionado fue Mashpi, pues ahí se encuentran dos espacios educativos que también han recibido el apoyo del Programa y la Fundación: Las Heliconias, de la Asociación de Turismo de Mashpi, y el Sendero de la Restauración Ecológica. Asistieron al taller 2 de los presidentes de la MCA y varios vocales y funcionarios de las juntas parroquiales.
Después de degustar platos de la zona y de una charla introductoria, en la que se aclararon dudas sobre temas de la trayectoria de la Mancomunidad y los principios que la guían, los participantes hicieron un recorrido de dos horas por el Sendero Ecológico de la Restauración. En el trayecto, pudieron aprender, de manera vivencial, sobre distintas alternativas para hacer un manejo sostenible de la biodiversidad, el agua, la tierra, la energía y la producción.

Entre los participantes, llamó la atención el uso de vermifiltros para el tratamiento de aguas servidas, que podría ser una solución tecnológicamente apropiada en paisajes donde prevalece la población dispersa. De igual manera hubo mucho interés en la producción in situ de chocolates finos, de fama internacional, a partir de productos locales como el cacao Nacional Fino de Aroma, la guayabilla y el calamondín, entre otros
Al finalizar el recorrido, se hicieron reflexiones conjuntas de los aprendizajes obtenidos. Además, se identificaron los beneficios de ser parte de la MCA, las necesidades de capacitación y facilitación a corto plazo, los problemas más importantes en la actualidad y las propuestas de sus integrantes para el año que viene. Entre los temas destacados está la necesidad de seguir fortaleciéndose organizativamente, incluyendo a los vocales de cada junta, capacitarse y apoyar la aprobación del Plan Especial de Uso del Suelo para la Mancomunidad del Chocó Andino y realizar el proceso formal de planificación para los años que vienen. Para ello, tanto Condesan como la Fundación Imaymana aseguraron su apoyo.

Cada parroquia recibió una serie de publicaciones producidas por el PBA, y la Fundación Imaymana. Entre ellas, se incluye el libro “Dinámicas Territoriales en el Chocó Andino del Distrito Metropolitano de Quito: Estado actual, tendencias y estrategias para la conservación, restauración y uso sostenible”, que fue recientemente producido y ofrece una compilación de información reciente de los diversos aspectos a tomar en cuenta para la planificación territorial en el marco de la sostenibilidad.
Al finalizar el taller, los integrantes reconocieron la importancia de conocer y aprender en los distintos lugares que ofrece el territorio diverso de la MCA, por lo que se plantearon realizar reuniones para el trabajo conjunto de forma mensual, rotando entre las distintas parroquias. Se espera con esto, que esta plataforma tan importante, siga fortaleciéndose desde adentro para proyectarse firme a la consecución de sus objetivos.
Francisco Medida, Director Regional del Programa Bosques Andino (PBA) y miembro de Helvetas, presentó la experiencia del programa en la región andina.

El Programa Bosques Andinos (PBA) ha demostrado que la gestión del paisaje sitúa a la gobernanza y las comunidades campesinas en el centro de la promoción de soluciones basadas en la naturaleza, que garanticen el suministro del agua, que produce los ecosistemas forestales, a las ciudades rurales emergentes. Además, ofrece buenas oportunidades para consolidar las acciones de restauración, diversificación económica y mejora a la acción integrada la gobernanza entre las comunidades rurales y las ciudades.
“Los problemas relacionados con los bosques y su ordenamiento territorial siguen siendo abordados bajo enfoques bastante conservadores y sectoriales, tanto en el Norte como en el Sur del mundo. Migrar hacia procesos con enfoque paisajístico requieren una buena comprensión de las interacciones ecológicas entre los elementos del paisaje, de las complejas condiciones socioculturales, de un horizonte a largo plazo, así como buenas habilidades de moderación”, mencionó Medina.

A través de la experiencia de estos años, se ha llegado a la conclusión que los paisajes forestales deben satisfacer las diferentes necesidades de los distintos interesados, así como, la conservación de la biodiversidad, la seguridad de la producción maderera y otros productos forestales, la calidad y cantidad del agua, la reducción del riesgo de movimientos de masas o erosión del suelo, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
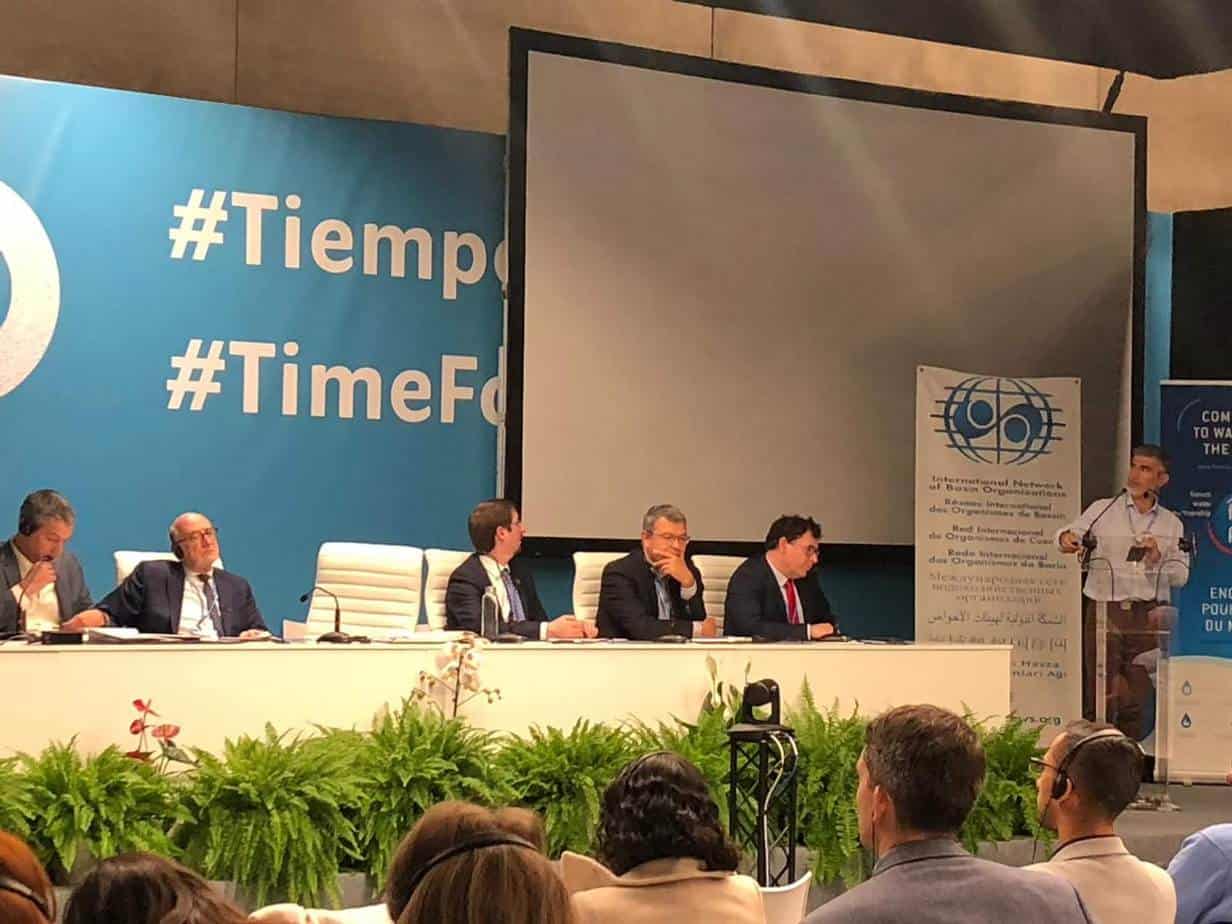
“En los países en desarrollo, los sistemas agrícolas a pequeña escala suelen conformar un pequeño paisaje disperso y todavía multifuncional. La multifuncionalidad de estos paisajes de mosaico depende en gran medida de las interrelaciones entre los diferentes recursos y usos del suelo que constituyen el paisaje, cada uno de los cuales tiene un valor diferente para los distintos interesados”, indicó en otro momento.
- El Programa de Bosques Andinos es una iniciativa regional que busca apoyar a las comunidades andinas en su proceso de adaptación al cambio climático y asegurar la continuidad de los beneficios sociales, económicos y ambientales proporcionados por los bosques andinos. El programa está financiado por el Programa Global Cambio Climático y Medio Ambiente de la Cooperación Suiza COSUDEy facilitado por el consorcio Helvetas Perú y Condesan.
Los proyectos de restauración ecológica que involucran activamente a los pueblos originarios y las comunidades locales son más exitosos. Este es el resultado de un estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), que valora las contribuciones de conocimiento indígena y local en la restauración de ecosistemas degradados, y destaca la necesidad de su participación en estos proyectos para asegurar un mantenimiento a largo plazo de las áreas restauradas.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales se ven afectados por el cambio ambiental global porque dependen de su entorno inmediato para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Por lo tanto, salvaguardar y restaurar la resiliencia del ecosistema es fundamental para garantizar su soberanía alimentaria y sanitaria y su bienestar general. Su gran interés en restaurar los ecosistemas de los que se benefician directamente y su conocimiento íntimo de sus tierras, recursos y las dinámicas que los afectan, los posiciona como elementos clave en el logro de los objetivos de los proyectos de restauración ecológica. Sin embargo, las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales siguen estando ausentes en gran medida en los foros de política ambiental internacional.

El estudio, dirigido por la investigadora Victoria Reyes-García, revisa cientos de casos en los que, a través de las prácticas tradicionales, los pueblos indígenas han contribuido a la gestión, adaptación y restauración de la tierra; a veces creando nuevos tipos de ecosistemas de gran biodiversidad. “Hay muchos ejemplos en los que los pueblos indígenas han asumido roles de liderazgo en la restauración de bosques, lagos y ríos, pastizales y tierras secas, manglares, arrecifes y humedales degradados por forasteros o por el cambio climático. En estos ejemplos se combinan con éxito los objetivos de restauración y el aumento de la participación de la población local”, explica la investigadora.
Las prácticas tradicionales incluyen la quema antropogénica que altera intencionalmente los aspectos espaciales y temporales de la heterogeneidad del hábitat para crear diversidad; prácticas de deposición de desechos que resultan en el enriquecimiento de carbono del suelo; sistemas de cultivo de rotación rotatorios capaces de mantener la cobertura forestal y la diversidad de plantas; siembra de vegetación útile en bosques nativos, lo que aumenta la diversidad forestal; la dispersión de semillas ricas en especies; limpieza de los prados para mantener la productividad y la capacidad de recuperación de los pastizales.
Sin embargo, la investigación destaca que no todas las iniciativas de restauración que involucran a los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido beneficiosas o exitosas. “Algunas campañas no han involucrado con éxito a las comunidades locales ni han impactado los resultados de la forestación debido a la falta de claridad de las políticas diseñadas a nivel central o el descuido de los intereses locales”, dice Reyes-García. Destaca que los resultados positivos se asocian normalmente con proyectos en los que las comunidades locales han participado activamente en las actividades de diseño conjunto, se han reconocido las instituciones tradicionales y los beneficios directos a corto plazo para la población local y el apoyo a largo plazo para el mantenimiento de las áreas protegidas.
Por lo tanto, Victoria Reyes-García aboga por que “para cumplir con la Meta 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para lograr la restauración del 15 por ciento de los ecosistemas degradados a nivel mundial, es necesario aumentar la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las actividades de restauración ecológica”.




